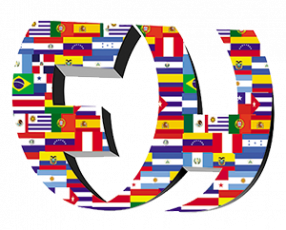Rafael Dezcallar fue embajador de España en China entre 2018 y 2024. Desde su puesto en Pekín vivió la crisis del COVID-19 y el crecimiento constante de la gran potencia asiática. Dezcallar analiza el ascenso del país en el libro El ascenso de China (Deusto, 2025)
PREGUNTA: ¿Cómo es posible que se siga desconociendo tanto a China? ¿Es porque no queremos o porque no quieren ellos?
RESPUESTA: Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que se trata de ambas cosas. Pero, sobre todo, se debe a que China siempre ha sido un país con una imagen muy fuerte, muy marcada, con lo cual los estereotipos han tenido mucho arrastre. Detrás del estereotipo hay una realidad que se ha ido desarrollando en estos años, que no se ha conocido bien y que sigue sin conocerse bien. Lo que pasa es que no podemos permitirnos el lujo de no conocer a China, porque está en todas partes. Está en nuestra vida cotidiana, en nuestros problemas políticos, en nuestra economía, en todo.
P: Escribe usted que China censura las redes occidentales y ha creado las suyas propias. Y después el Gobierno utiliza las redes occidentales para promocionarse de forma más contundente, masiva, en Occidente. ¿Por qué lo hace?
R: Pues porque tiene una política de promoción de la imagen de China, de propaganda política. Más que información es propaganda. Es decir, la información se tamiza y se filtra de acuerdo con los intereses políticos del partido. La información se filtra tanto hacia adentro como se proyecta hacia fuera. Ese es el objetivo del Partido Comunista.
P: Usted habla del concepto de la doble muralla. Ya conocemos la de piedra. ¿Cuál es la otra y para qué sirve?
R: China ha conseguido algo que parecía muy difícil, que es crear un universo digital alternativo al de Estados Unidos. Y eso tiene dos aspectos. Uno es la censura, que impide el acceso a la información y que permite que salga solamente la que ellos quieren sacar. Pero también hay una parte tecnológica. Es decir, los chinos han desarrollado unas industrias digitales potentísimas, muy eficaces, que funcionan muy bien y que, gracias a esa muralla digital que protege al país de la competencia exterior, consiguen que en China no exista Uber sino Didi, que no haya WhatsApp sino WeChat. Y funcionan realmente muy bien todas ellas.
P: ¿China es un país comunista?
R: Una de las mayores sorpresas que tiene mucha gente cuando mira a la China contemporánea es cómo es posible que un país comunista se haya hecho tan rico, que la economía haya crecido tanto. La explicación es muy sencilla: porque China no es un país comunista. China tiene una economía capitalista y un sistema político leninista: es un país capitalista leninista, lo que es una combinación realmente difícil de conseguir. Muchos partidos comunistas en el pasado no lo intentaron porque sabían que el capitalismo, la economía capitalista, le daba libertad económica a las personas y eso podía perjudicar la capacidad de control político del partido sobre el conjunto de la sociedad. Los chinos, en cambio, pensaron que tenían un partido capaz de conseguir ambas cosas. Y, efectivamente, hasta ahora lo han conseguido. También tiene que ver, por supuesto, con la represión. Pero además tiene que ver con las propias raíces culturales de China, que son muy diferentes a las occidentales. En su origen cultural no están ni la filosofía grecolatina ni la ilustración. Está el confucianismo, que pone a la comunidad por delante del individuo.
P: ¿China es imperialista?
R: Realmente, el sistema de China no es fácil de exportar, al menos el que ha desarrollado. Por eso los chinos tienen muy poco interés en ello. Saben que son conscientes de que es muy difícil de replicar y que requiere una serie de circunstancias que en otros países no se dan.
P: En su opinión, ¿qué revela de China la gestión de la COVID-19?
R: Una de las conclusiones a la que yo llegué después de vivir aquello es que la razón por la que la COVID-19 nació o surgió en China es porque es un país autoritario. Es decir, no hubo suficientes controles sobre las autoridades locales, no había ni una oposición, ni una prensa libre, ni un parlamento que pudiera decir que el Gobierno estaba dejando de hacer lo que tenía que hacer para controlar el virus al principio de la epidemia.
Es decir, el virus se expandió en China porque es un país autoritario. Al mismo tiempo, los chinos fueron capaces de controlarlo dentro de su territorio por ese mismo autoritarismo. Por eso pudieron aplicar restricciones, controles, pruebas de todo tipo, algunas de ellas con una intromisión importante en la privacidad. Era necesario tener un código QR para entrar en cualquier edificio. El código QR explicaba a las autoridades dónde estaba cada persona en cada momento. Otra cuestión importante es que su control del COVID-19 dentro del país era como una demostración de que su sistema funcionaba mejor que en Occidente, donde pensaban que se había extendido mucho y por eso extendieron los controles, quizá demasiado tiempo, hasta un punto en que eran insostenibles.
P: ¿Y cómo fue el control de imagen interna?
R: Pues hubo gente detenida. Es conocido el caso de un médico que denunció la extensión del virus al principio. La policía le avisó, le advirtió, pero no lo detuvieron, y tuvo que dejar de hacerlo. Ese médico acabó muriendo del virus y fue convertido en un héroe. Primero en las redes sociales chinas y luego por el partido que lo elevó para evitar que se convirtiera en un héroe contra el partido.
Pero también hubo casos de periodistas que informaron sobre la COVID-19 desde Wuhan y que fueron arrestados y tuvieron problemas serios. Efectivamente, la obsesión del partido es el control y, sobre todo, el de la información, y por eso todo lo que tuviera que ver con la enfermedad afectaba a la imagen que el partido quería dar de China y de sí mismo. Por eso lo controlaban estrictamente.
El control del virus dentro del país generó la impresión de que el sistema era mejor que el occidental. Pero fuera de China, el hecho de que el virus naciera allá y no consiguieran controlarlo generó la impresión de que en China había cosas que no funcionan bien y que la responsabilidad de toda la catástrofe global que se produjo tenía sus raíces allí, hubo un conflicto de narrativas. Eso generó un distanciamiento político que antes no existía.
P: En Occidente se habla de una China más asertiva. En su libro habla de los diplomáticos llamados «los lobos guerreros». ¿Es China más agresiva o es Occidente el que reacciona ante la posibilidad de perder terreno?
R: Ambas cosas. Xi Jinping llegó al poder con la convicción de que China era un país ya muy fuerte, donde la economía había decrecido mucho, y que la famosa frase de Deng Xiaoping de «esconde tu fuerza y aguarda tu momento» había que dejarla atrás porque el momento había llegado y había que demostrar que China realmente era un país muy fuerte. Entonces Xi desarrolló una política más afirmativa, más agresiva, sin duda en casos como los de Taiwán, como los del mar del Sur de China, incidentes con la India en el Himalaya, sanciones económicas a países que tenían problemas políticos con China, como pasó con Australia o con Lituania, etc.
O sea que realmente había más agresividad en la política exterior china. En ese contexto salen «los lobos guerreros». Pero, por otro lado, Estados Unidos vio el ascenso de China como una amenaza a su posición de poder, a la posición de poder que llevaba tiempo, sobre todo desde la final de la Guerra Fría, ocupando, y reaccionó de forma también agresiva, sobre todo en la primera presidencia de Trump, con la guerra comercial y con una cierta retórica muy anti China que todavía sigue existiendo en Estados Unidos. Yo creo que es un error porque a China no hay que demonizarla. Si lo hacemos, no podemos enterarnos bien de por qué China se ha hecho fuerte. Y necesitamos entender a China para saber cómo oponernos a ella cuando haga falta, pero colaborar con ella cuando sea posible.
P: ¿Europa está despistada? ¿Ha perdido perspectiva con respecto a China?
R: Europa no es un competidor por la posición de primera potencia mundial. Lo son Estados Unidos y China. Por eso la principal competencia y la rivalidad principal se plantea entre los dos. No es que Europa se haya despistado. Europa, ahora mismo, además con el tema de Ucrania, se ha dado cuenta de que tiene una serie de problemas estructurales a los que tiene que hacer frente. Uno de ellos es la dependencia política de Estados Unidos. Europa ha estado acostumbrada a la dependencia defensiva y desde la Segunda Guerra Mundial ha dejado que la defensa dependa de Estados Unidos. La dependencia defensiva genera dependencia política y cuando usted es políticamente dependiente no es un competidor por la primera posición como líder mundial. Por eso la rivalidad no existe entre Europa y China.
Sin embargo, Europa es una gran potencia comercial y en los temas comerciales sí que tenemos problemas muy serios que defender con China. Espero que también la situación actual conduzca a que se elimine la dependencia militar, la dependencia política y que Europa pueda llegar a ser la gran potencia que todos queremos que sea.
P: ¿Occidente, y especialmente Estados Unidos, está más cerca de la confluencia o del choque directo con China?
R: Todo depende de cómo se desarrollen las cosas. Mira, yo recuerdo la película Lawrence de Arabia, cuando Peter O’Toole le dice a Alec Guinness: «Nada está escrito». Es decir, se han hecho muchos paralelismos con la situación entre Esparta y Atenas, en la que el ascenso de Atenas hizo que Esparta se sintiera amenazada y provocó la Guerra del Peloponeso. Es la trampa de Tucídides. Se han hecho paralelismos con el ascenso de la Alemania del Káiser Guillermo II antes de la Primera Guerra Mundial, cuando buscaba un lugar al sol y quería que Inglaterra lo aceptara como un común equivalente a Inglaterra. Yo creo que nada está escrito. Todo depende de cómo hagamos las cosas tanto los occidentales como los chinos. Y por eso, para mí, lo más importante como ciudadano de un país occidental, es que Occidente haga bien las cosas. A todos los niveles: política, económica, tecnológica o ideológicamente. Que, por ejemplo, si los chinos son capaces de planificar a 20 o 30 años vista, en Occidente lo hagamos igual. Y que los partidos políticos comprendan que tiene que haber intereses de Estado que deben estar por delante o por encima de los ciclos políticos.
Algunos me dirán: «Esto es una utopía». Tal vez sea muy difícil verlo, pero es que, si no lo hacemos, perderemos terreno con China. Tenemos que hacer bien las cosas, tenemos que buscar la manera de fortalecernos internamente. Por ejemplo, es fundamental que apliquemos los informes de Letta y de Draghi para que Europa sea capaz de competir en asuntos como la inteligencia artificial. Si no los hacemos, de nuevo estaremos fuera de la película, como estamos en este momento. De modo que todo depende de lo bien que hagamos nosotros las cosas, también en el mundo en desarrollo. Europa, por ejemplo, es el principal socio comercial de África, el principal socio de cooperación de África y el principal inversor en África. Y, sin embargo, en África hoy en día todo el mundo piensa en China y nadie piensa en Europa. ¿Por qué? Hay algo que hemos hecho mal, políticamente, en el acompañamiento de las necesidades de los países africanos. En América Latina llevamos 25 años tratando de aprobar el acuerdo con Mercosur. ¿Qué significa todo eso? Que estamos dejando espacio libre para los chinos, que lo están aprovechando en África y lo están aprovechando en América Latina. Debemos hacer bien las cosas nosotros, no echarles a ellos la culpa por hacerlo bien.